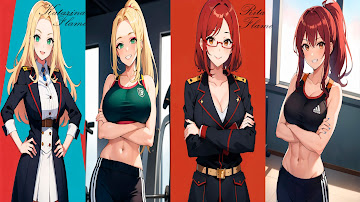Es un honor darles la bienvenida al Infierno. Sí, ese Infierno del que tanto hablan las escrituras humanas, el lugar donde todo mortal teme caer. Pero les advierto: lo que les contaron en la literatura es un cuento para niños. El cielo y el infierno existen, claro… aunque nada tienen que ver con lo que muestran aquello los libros.
Nosotros, los demonios, hemos permanecido ocultos, mezclándonos solo cuando es necesario. Nuestro mundo no es tan distinto al humano: tenemos teatros, cines, parques y mercados; los nuestros también ríen, lloran, comen y sueñan. La diferencia está en lo que callamos… y en las alas y colas que desplegamos cuando la ocasión lo exige.
Pero no estoy aquí para hablarles de esas banalidades. Estoy aquí para contarles la guerra que lo cambió todo: la guerra de las creencias. Una batalla entre cielo e infierno que marcó el destino de mi madre… y de nuestro mundo.
Retrocedamos, entonces, miles de años atrás.
Corría el año 10.600 del calendario infiernés. El Infierno temblaba bajo las últimas llamaradas de aquella guerra sangrienta, pero dentro del palacio imperial se libraba una batalla muy distinta.
El emperador —quien portaba el título de Lucifer— caminaba de un lado a otro, con el pecho oprimido y las manos crispadas. Desde los aposentos contiguos llegaban los desgarradores gritos de su esposa, sumida en la labor de parto. El fuego de las antorchas oscilaba como si también sufriera.
Seis horas después, un sonido diferente atravesó el aire: un llanto agudo, frágil, pero poderoso. El emperador se desplomó en lágrimas.
—Es una niña, Su Alteza. Una princesa —anunció el médico, con el rostro iluminado por el cansancio y la emoción.
Joseph —porque ese era el nombre del emperador— entró de inmediato. La vio: pequeña, rosada, con los ojos verdes de su padre y la cabellera dorada de su madre. Una criatura hermosa, condenada a cargar con el destino del Infierno.
En sus brazos, el emperador pronunció el nombre que marcaría generaciones:
—Katarina Flame. Princesa del Infierno, heredera de nuestro linaje, bendita por Zafiro bajo los soles de invierno. Hija del padre del fuego. Hija de la madre de los cielos.
La niña balbuceó, ajena al peso de sus títulos. Pero yo sé bien que ese instante quebró la historia.
La celebración fue breve. El consejero Hammer llegó con noticias sombrías.
—Majestad, felicidades por la princesa —dijo, inclinándose—. Pero debo confirmarle algo… la tragedia golpeó a los Serverus. Su primer hijo nació con un mal incurable.
El emperador frunció el ceño, con rabia y dolor entremezclados.
—¡Carajo! ¿Todo mi círculo debe sufrir? No me pidas calma, Hammer. No cuando Rex ha sido mi hermano de armas por siglos.
Ordenó su auto más veloz y partió de inmediato hacia la casa de Rex Serverus, general del Infierno.
La mansión lo recibió con pompa, con estandartes y alabanzas, como si los anfitriones quisieran ocultar la herida bajo capas de oro. Joseph no tenía paciencia para esas farsas.
Encontró a su amigo en el salón principal. Rex se levantó y lo abrazó con fuerza.
—Felicidades por Katarina —murmuró.
—Gracias, hermano. Pero dime… ¿puedo verlo?
Rex asintió. En sus brazos reposaba un pequeño pálido, frágil como cristal. Cada respiración parecía arrancarle un quejido de dolor.
—Se llama Fernando —dijo Rex, con la voz quebrada.
Joseph lo sostuvo con reverencia. Lo observó en silencio, y aunque su corazón sabía que ese niño estaba condenado a una vida de tormento sus labios pronuncian otra cosa:
—Lo sabía. Tiene la mirada de un guerrero. Confía en mí, Rex, este niño tendrá al Infierno a sus pies.
Yo sonrío amarga al recordar esas palabras. Porque, al final, Joseph tuvo razón.
El deber obligó a mi abuelo a volver al trono: la guerra clamaba su presencia. Pero la vida siempre encuentra grietas para colarse, y aquella tarde una noticia distinta vino a golpearlo en la cara de orgullo imperial. Hammer llegó al aposento con dos criaturas a cuestas: Rita y Sho, demonios de no más de seis años que la guerra había dejado huérfanos y a los que el destino, por una vez, decidió poner en su camino.
Verlos alteró a Joseph. Fue como si, por un instante, todas las insignias y títulos se le hicieran pesadas de golpe. Ahí, entre el oro y las cortinas, el emperador que había visto mil batallas comprendió algo que ningún mando le había enseñado: la responsabilidad pesa cuando ves el daño en ojos pequeños.
—Tranquilos —les dijo con la voz rota—. Todo estará bien. Se los prometo.
Ese día quedó marcado en la memoria del Infierno de formas que entonces no comprendimos. Las decisiones solemnes nacen de pequeñas escenas así: manos que se tienden, rostros que se inclinan, promesas que atraviesan generaciones.
Diez años después, la vida tenía otros aires. Katarina crecía como un sol en miniatura: educada, curiosa, protegida por su padre y por la figura que para ella era “mamá”. Digo figura porque la emperatriz Isabella murió cuando Katarina aún no sabía atarse los zapatos; su ausencia dejó, sin embargo, un lugar que Rita ocupó con paciencia y ternura. Rita fue adoptada oficialmente, pasó a ser princesa en título y madre en costumbre; no por derecho al trono, sino por decisión del corazón. Por eso, en la casa, a veces a Rita la llamaban “mamá” y nadie le encontraba lo absurdo. ¿Qué importa un nombre cuando el cariño actúa?
—Vamos, Rita —dijo tomando su mano y apurando el paso—. Llegaremos tarde.
Rita era fuerte sin estridencias. Su entrenamiento la había templado, pero su voz al tratar con Katarina era suave. Ella había asumido ese rol sin teatros: enseñaba, ordenaba con cariño y corregía sin levantar la voz.
—Tranquila, pequeña. Tengo todo bajo control. ¿Cómo van tus lecciones? ¿Ya dominas la espada? —le preguntó, sonriendo.
—Es fácil —respondió Katarina, encogiéndose de hombros—. Sólo que, ya sabes, lo mío es la paz.
Eran, ambas, dos caras de una misma moneda: Rita era de acero y disciplina; Katarina, de calma y ternura. Una era devota del entrenamiento, la otra prefería los libros, los relatos y el sosiego. Lo que no impidió que se entrenaran una a la otra: pelea y paciencia, lado a lado, como agua y fuego que se aprenden a contener.
Aquel día visitaban la casa Serverus para jugar. Los niños —aun siendo demonios— tenían las mismas urgencias que cualquier criatura: correr, reír, pelear por un premio ridículo y luego olvidar la gloria. Sho y Fernando, compañeros inseparables, eran el complemento perfecto: Sho, adoptado junto con Rita y criado por Rex, tenía un humor explosivo; Fernando, el pequeño que había sobrevivido gracias a la medicina mágica, poseía una fortaleza que lo hacía extraordinario a los ojos de todos.
—¡Si llego, si llego! —gritó Sho, corriendo.
—¡Alcánzala, Fer! —presionaron los demás.
Se lanzaron a los campos de flores de fuego: un mar de pétalos incandescentes que chispeaban bajo el sol. Formaron equipo, hicieron filas y comenzaron la prueba más tonta y a la vez más gloriosa que un niño puede soñar: recolectar flores para conseguir un beso de la princesa Rita como premio.
—¡Y con treinta flores, la ganadora es… la princesa Katarina! —anunció Fernando entre risas.
El juramento de juegos pronto se convirtió en carcajadas. Pero la risa se apagó como una vela derribada por una mano invisible: un mareo intenso los tumbó. Uno por uno, las cabezas se balancearon, las piernas fallaron y la tierra, esa tierra de brasas y raíces, los recibió fría, traicionera.
—Mamá… me siento mal —susurró Katarina, con la voz lejana.
El mundo se volvió negro. Lo que siguió fue un hueco en el tiempo, de esos que luego se miden en recuerdos sueltos y temblores en las muñecas.
Despertaron en una estancia pobremente amueblada, fría en su sencillez. Rita fue de las últimas en volver; encontró a Katarina aferrada a su regazo, los ojos inundados de una confusión afilada.
—¿Piensas lo mismo que yo, Rita? —preguntó Sho, con la voz hecha hilo.
Rita miró la puerta, luego la habitación, y su mandíbula se tensó.
—Exorcistas.
El nombre cayó como plomo. En nuestros mundos, los exorcistas eran la nota discordante más temida: otro credo que no respetaba límites, terroristas que trataban a demonios y ángeles como especímenes antes que como seres. Eran, para nosotros, monstruos de bata blanca.
—No pueden… ellos no van al Infierno —farfulló Katarina, como si repetirlo pudiera desmentir la evidencia.
Desde el otro lado de la puerta llegaron voces indicativas y frías:
—Prepárense la sala de operaciones. Quiero diseccionar a una de las princesas cuanto antes.
La frase no fue una amenaza velada; fue una sentencia. Ya no cabía duda: estában prisioneros de aquellos bastardos, y el tiempo que les quedaba era poco. Afuera, la guerra continuaba su rumor de metales, pero dentro de aquella habitación
la batalla más íntima y terrible acababa de comenzar.
¿Te gustaría adentrarte en esta novela? Adquiere tu copia en tapa blanda y ebook aquí:
¿Te quedaste con ganas de más? Puedes leer un poco más acerca de Infierno: la guerra de las creencias aquí: