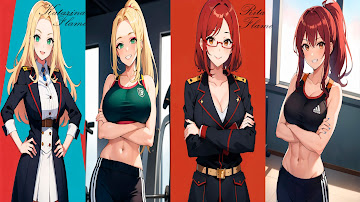Lo que estás a punto de leer es algo que necesito arrancarme de la mente, aunque con ello me arriesgue a que me llamen loca. Si viviéramos un par de siglos atrás, las palabras grotescas que estoy por escribir bastarían para encerrarme en un manicomio, bendiciendo de paso a cualquier médico que buscara curar mis pesadillas con sangrías y rezos.
Pero ya no puedo callarlo.
Todo comenzó hace unos años, cuando aún vivíamos en Adams Morgan. Llevábamos apenas unos meses en aquella casa vieja, húmeda, con olor a madera cansada. Nadie en mi familia había terminado de adaptarse. Pero nada nos preparó para ese maldito 27 de abril, fecha que todavía me roba el sueño como un goteo constante sobre una herida que nunca sana.
Aquella noche dormíamos en nuestras habitaciones cuando un estruendo nos arrancó las cobijas. Mi padre bajó con una escoba en la mano, seguido por mi madre… y por último yo, movida más por un morbo impulsivo que por valentía. Me imaginaba a un ladrón escondido en el sótano, respirando entre las sombras.
Pero no había nadie.
Solo una ventana rota, el aire frío colándose por el hueco y un par de botes de pintura rodando por el piso como si algo —o alguien— los hubiera pateado.
Esa noche nadie durmió.
Y al amanecer, las noticias nos dejaron aún más tensos: un ladrón había sido herido al intentar atracar una tienda de electrodomésticos cercana. Pensar que ese desgraciado pudo haber entrado a nuestra casa me hizo hervir de miedo y alivio a la vez.
Nadie salió herido, pensé entonces.
No sabía cuán equivocada estaba.
El primer indicio de lo que se avecinaba fue una cucaracha.
Durante el desayuno, el insecto cruzó la mesa y salté tan fuerte que tiré mi tazón al piso. Mi madre me reprendió y aplastó la cucaracha con una furia que solo las amas de casa pueden tener contra los intrusos pequeños.
El cuerpo se retorció patas arriba, reventado como un pudín de chocolate derramado en el suelo de una cocina escolar.
Sentí náuseas.
En la escuela, el robo era el tema principal. Washington D. C. es enorme, pero la gente tiene un hambre particular por lo morboso, una necesidad casi visceral de hablar de tragedias ajenas para olvidar las propias. Yo, como siempre, comí sola en el almuerzo. No por timidez: simplemente no me interesaba hacer amigos. Bastante tenía con los chicos que miraban mi trasero como si fuera un chiste privado.
Entre el bullicio, vi algo que heló mi espalda.
Un hombre.
Alto, larguirucho, piel color ceniza, cabello rojizo y unas ojeras tan profundas que parecían cuencas vacías. Su sola presencia apagó el ruido a mi alrededor; era como si absorbiera la vida del patio escolar.
Sin entender cómo, mis piernas comenzaron a moverse hacia él. Sentí que caminaba en un mundo gris, vacío, donde solo existíamos él y yo, separados por la endeble valla metálica del instituto.
Y entonces, la chicharra sonó.
Parpadeé y desperté empapada de sudor frío.
Mis compañeros ya regresaban al edificio.
¿Lo había soñado?
La vividez me decía que no.
Al llegar a casa, no conté nada. Me encerré a hacer tarea mientras esa inquietud me desmenuzaba el pecho. Giraba la cabeza a cada rato como si algo invisible respirara conmigo en la habitación.
Hasta que un golpe seco me hizo saltar.
Todos mis libros, acomodados con precisión obsesiva, yacían en el piso. Al principio pensé en mi madre, que tenía la manía de mover mis cosas al limpiar. Pero cuando me acerqué, el librero seguía firmemente pegado a la pared. Apenas cabía un alfiler entre el mueble y el muro.
Mientras recogía los libros, escuché un crujido húmedo detrás del mueble.
Un sonido pegajoso.
Irregular.
Como uñas diminutas arañando madera vieja, acompañadas de un chillido seco apenas audible, un susurro chirriante mezclado con el vibrar quebradizo de alas rotas.
Movida por una curiosidad morbosa, aparté el estante.
Y allí estaba.
Un nido de cucarachas. Las patas raspando la pared, amontonándose unas sobre otras como si intentaran salir de un infierno demasiado pequeño incluso para ellas.
El sonido tenía algo… vivo.
Algo que no debería hablar, pero lo hacía.
Vomité en el baño.
Mi madre tampoco podía creerlo. Nuestra casa siempre fue impecable, casi obsesivamente limpia. Tras lidiar con la invasión, me encerré en mi cuarto, agotada, con el cuerpo pesado como si cargara cadenas invisibles.
Me dormí.
Y desperté en otro lugar.
Era un espacio oscuro, desolado, sin lógica humana. Un horizonte gris derramado sobre construcciones inclinadas en ángulos imposibles.
Caminé. No recuerdo decidirlo; mis piernas se movían solas, guiadas por algún instinto primitivo que sabía —sin saber cómo— que ya había estado allí.
Llegué a una pared negra y brillante. Del otro lado escuché pasos.
Me acerqué.
—No grites —dijo una voz detrás de mí—. No te va a escuchar. No estás lista.
Me giré y lo vi.
El hombre del colegio.
De cerca era peor: no parecía vivo. Más bien un cascarón que olvidó que debía tener alma.
—¿Quién eres? ¿Qué hacías en mi escuela? —pregunté.
—Yo tampoco estoy listo.
—¿Listo para qué?
—Tú sabes para qué.
Y entonces cambió.
Como si el suelo hubiera vomitado su verdadera forma. Se deformó en una criatura híbrida entre humano y cucaracha. Su cabello rojizo se volvió una masa viscosa; mandíbulas chasqueantes emergieron de su boca; sus patas delgadas arrancaron los botones de mi blusa con precisión insectil, dejando mi sujetador expuesto mientras su hedor nauseabundo me invadía.
Grité.
Y desperté empapada en sudor.
¿Un sueño?
¿Una advertencia?
¿O simplemente estaba perdiendo la cordura?
Pasé el mes siguiente visitando médiums, videntes, leyendo libros esotéricos, cualquier cosa que prometiera una respuesta. Nada sirvió.
Las mujeres hablaban en círculos.
Los libros eran páginas muertas.
Pero mis sueños se intensificaban. Él siempre aparecía. A veces hablaba incoherencias. Otras, se recostaba sobre el vacío y me observaba como si esperara algo de mí.
Las cucarachas no me dejaban en paz.
Cada día encontraba más.
Parecía que sabían algo.
«Quizá lo saben».
Pensé, cuando mi locura me llevó a capturar docenas y arrojarlas a la bañera.
Cuando entré con ellas, todo se volvió negro.
Desperté en ese mismo lugar oscuro.
El hombre me esperaba junto al muro brillante.
—Preguntaré una última vez —le dije—. ¿Quién demonios eres?
—Llegas temprano —respondió—. Mis amigas por fin entregaron la respuesta.
—Llamaré a la policía.
—La policía no hará nada… a menos que tú abras el caso.
Y desperté en un parque, cerca de la estación de policía. Dolorida, mareada, como si hubiera sido arrojada desde una altura imposible.
En la puerta de cristal de aquella estación policial, una cucaracha trepó por el vidrio y se posó sobre un cartel de “Se Busca”.
Mi sangre se congeló.
Era él.
El mismo rostro… menos demacrado, pero él.
Un oficial notó mi presencia y le pregunté.
El hombre se llamaba Isaac Elliott.
El mismo que salió en las noticias un mes atrás.
El ladrón herido.
Las piezas encajaron todas a la vez:
El ruido.
La ventana rota.
Los botes de pintura.
La presencia.
El olor.
Salí corriendo a casa.
Me lancé al sótano y busqué entre cada rincón.
Horas.
Hasta caer de rodillas.
—¡¿Qué quieres de mí, Elliott?! —grité.
Una lata de pintura cayó. Rodó hasta detenerse en un punto podrido del piso. Una cucaracha se deslizó entre los tablones.
Con las manos temblorosas levanté la madera.
Y allí estaba él.
O lo que quedaba de él.
Su cuerpo en descomposición, hinchado, deformado, con la piel abierta como un libro viejo a medio quemar.
Me desmayé.
Desperté en el hospital. Un oficial me explicó que Elliott, herido de muerte tras el robo, intentó esconderse en nuestro sótano.
No lo logró.
Su cuerpo quedó allí, olvidado bajo nuestros pies.
Nunca conté lo demás.
Ni mis sueños.
Ni sus transformaciones.
Ni las cucarachas.
Hasta ahora.
Porque ya no puedo seguir viviendo con su sombra…ni con esas malditas cucarachas que siguen apareciendo cada noche, siempre mirando hacia mi cama.