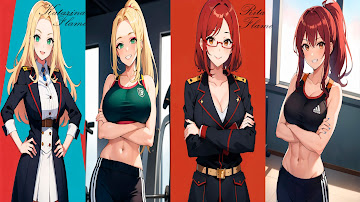En casa somos cuatro mujeres, contándome a mí: su servilleta, Danea; mis hermanas trillizas, Nadea y Daniella; y por último, la pesadilla divina que me parió, Nia. Bueno… técnicamente somos cinco si contamos a Alice, la patita de Nadea y actual Ministra de Economía del país. Sí. Mamá puso a una pata como ministra. No pregunten. Es otra historia.
En ese momento estábamos las cuatro en una casa abandonada, una estructura húmeda y vieja con un pasado turbio que ni recuerdo ni me interesa. Habíamos venido a sacar unas fotos “estéticas” para las redes sociales de mi progenitora, lo cual ya era bastante sospechoso.
—¿En serio nos vas a usar para tus… punterías?
Mamá sonrió. Esa sonrisa suya de comedia cruel, apenas un gesto, pero lleno de malicia deliciosa. Estaba desnuda. Completamente desnuda. Y la luz grisácea que entraba por las ventanas rotas hacía brillar su piel blanca tatuada.
Podía verlo todo: los pezones rosados que contrastaban con los trazos oscuros de sus símbolos, el vello púbico negro que decoraba el lugar por donde nacimos yo y mis hermanas.
Su único accesorio era un sombrero de bruja azul con detalles rojos, ladeado con arrogancia profesional.
—¿No te gusta? —preguntó con suavidad, ladeando la cadera—. Solías jugar con ellas cuando eras pequeña, mi amor.
Sentí que un ojo me empezaba a temblar.
—En primer lugar: era una bebé.
En segundo lugar: ¡no jugaba, comía!
Nia soltó una carcajada baja, satisfecha, y me hizo una seña con los dedos—esa seña que significaba obedece o te hago la vida imposible—para que siguiera tomando fotografías.
Suspiré y solté la cámara, obligando a todas a tomar un descanso. Mis brazos ya dolían y mi paciencia también, así que decidí acercarme a mi hermana “menor”, Nadea.
Ella estaba ahí, igual de desnuda que mamá… o bueno, semi desnuda: llevaba una bata plateada abierta casi por completo y unas orejas puntiagudas de elfa oscura. Un disfraz delicioso —si me lo preguntan— que le quedaba tan bien que, a mis ojos, le daba mil vueltas a nuestra madre.
Nadea yacía tumbada en un sillón sucio que crujía cada vez que respiraba. Me observó con fastidio apenas contenido, recordándome que la habíamos arrastrado con la estúpida excusa de “buscar fantasmas” en la casa abandonada. Pura mentira, por supuesto; la verdadera misión era fotografiar el trasero perfecto de mamá para sus redes sociales.
—Lo haremos cuando terminemos con el trabajo de mami —le dije, acercándome más—. Mientras tanto, disfruta la vista.
Le sacudí las tetas de forma juguetona. Dato relevante: yo también estaba desnuda, solo que con un disfraz de vampiresa que consistía básicamente en un tunica y unos colmillos.
—Las veo a diario en casa. Gracias —me respondió sin una pizca de vacilación, ni siquiera una pestaña tembló. Esa mujer tenía nervios de acero.
—Vale, señorita exigente. Al menos vístete un poco, no quiero que te enfermes… o que te dé una infección ahí abajo.
Me alejé meneando las caderas de forma exagerada, puramente por joderla. De reojo alcancé a ver cómo mi madre, apoyada contra una pared descascarada, se mordía el labio mientras me seguía con sus ojos hambrientos.
Salí entonces al patio, buscando aire. Observando. Cazando algo que aún no sabía nombrar.
La familia que vivía aquí antes no tenía nada que pedirle a la vida, salvo un poco de buena fe. Mientras recorría el patio, me di cuenta de ello: la casa rezumaba gloria vieja y dinero estancado. Nada sorprendente, considerando que estábamos en uno de los barrios más lujosos de Lustron.
«¿Cómo puedes terminar así?», pensé mientras avanzaba, recorriendo el lugar de cabo a rabo. No recordaba del todo los detalles turbios—lo admito, ya lo dije—, pero sí recordaba el motivo por el cual esta mansión estaba abandonada y ahora servía para nuestros propósitos impuros: alguien había muerto aquí.
Ese pensamiento me llevó de vuelta a la sala.
Y, por supuesto, la escena era exactamente lo que esperaba de ellas.
Mamá y Nadea estaban besándose contra la pared.
Naddy —como suelo llamarla— ya tenía las nalgas rojas; sin duda, había sido una niña mala.
Mi madre notó mi presencia y me hizo una seña para que me uniera, mientras succionaba el pezón que ella misma había criado sin ayuda —sí, papá existe, pero no hablemos de él—.
Yo me limité a ignorarla y subí la escalera con la pistola en mano. Alguien tenía que hacer el trabajo serio.
Yo y mis hermanas vinimos “a cazar fantasmas”, pero siendo honesta, no creo en ellos. No del todo. Soy más de temerle a los vivos.
El piso de arriba tenía tres habitaciones. Entré a cada una con el arma levantada, sin olvidar mi misión: proteger a la mujer que mantenía a flote este país que pretendía ser utópico.
Cuarto 1: nada.
Cuarto 2: vacío.
Cuarto 3: Bingo.
Escuché un gemido. Un quejido apenas ahogado.
Tomé el medidor EMF en una mano y mantuve el arma en la otra. El medidor no detectó nada, pero los sonidos eran constantes, lujuriosos y, sin duda, humanos… humanos como una mujer disfrutando a carcajadas.
Me acerqué al vestidor —que alguna vez debió ser enorme y caro— y pateé la puerta sin miramientos.
El “fantasma” gritó.
Bueno… fantasma es un término elegante para referirse a mi hermana “menor, menor”, Daniella, quien por supuesto también estaba disfrazada. Llevaba un sombrero fedora, una gabardina abierta y—sí, lo adivinaste—un atuendo (o la falta de él) digno de una detective noir, de pechos grandes y una vagina que invitaba al pecado.
—¿Qué me prometiste? —le pregunté con frialdad, manos en la cintura, cadera ligeramente inclinada.
Mis piernas ligeramente abiertas, apenas lo suficiente para dos advertencias silenciosas:
Uno, mi florecita estaba ahí, lista para ser atendida.
Dos, si me hacía enojar… iba a conocerme de verdad.
—No me juzgues mal… ¿ya viste a mamá? Joder, si no fuera nuestra madre…
Daniela soltó una carcajada baja, cargada de vicio puro, los ojos brillando de deseo.
—Si no fuera vuestra madre ¿Que harías Daniella?
Mamá… siempre pendiente, siempre casando. Entro y se recosto contra el papel pintado descascarado. Las piernas cruzadas con esa sensualidad que quemaba más que la lava, el coño maduro y un tanto peludito reluciendo de tan mojado que estaba. El olor a sexo ya llenaba el cuarto: sudor caliente, coños en celo, el aroma dulce y animal de tres mujeres que estaban acostumbradas a comerse por rutina.
—No piensan ayudar ni por asomo ¿Huh?
Su caminata era peligrosa, sin duda una sentencia divida.
—Bueno verás… mami…
No la dejo terminar. La tomo del pelo con fuerza, tiro de su cabeza hacia atrás hasta que gimió y la obligo a arrodillarse sobre las tablas podridas del suelo.
—Vas a dejarla impecable.
Ordeno, empujando su cara contra el coño que la había parido. Daniella se rindió al instante. Su lengua salió como una flecha, lamiendo los labios hinchados de mamá de abajo arriba, chupando el clítoris con hambre salvaje. Mamá soltó un gemido ronco, agarró la cabeza de su mi hermana y la aplastó más contra ella, moviendo las caderas como si la estuviera follando con la boca.
—Así, mi niña… come a tu madre, méteme esa lengua hasta el fondo…
Yo no aguanté más. Empecé masturbándome sobando de forma suave con movimientos circulares mientras con la mano libre estimulaba mis pechos, hasta que finalmente abrí de piernas y me senté encima de la cara de Daniella mientras ella seguía devorando a mamá. Su lengua me encontró al segundo: caliente, resbaladiza, entrando y saliendo de mí como un pistón, chupándome el clítoris hasta que me temblaban las piernas. Gemí alto, sin control, follándole la boca mientras sus manos me abrían el culo y un dedo jugaba con mi ano.Entonces la puerta crujió. Nadea, la que faltaba, apareció en el umbral con los ojos encendidos, joder ese disfraz de elfa le quedaba de maravilla. No dijo nada. Se quitó la bata con un tirón seco y se lanzó sobre nosotras como un animal.
En segundos fue un nudo de carne sudorosa y jadeos. Nadea se pegó a la espalda de mamá, metiéndole dos dedos hasta el fondo mientras le mordía el cuello. Mamá gritaba, Daniella gemía contra mi coño, yo me retorcía encima de su cara. Nos movíamos al mismo ritmo, que llevábamos años ensayando toda la vida —o al menos unos 15 años—. Mamá fue la primera en romperse: Su coño se contrajo alrededor de los dedos de Nadea, un chorro caliente salió disparado y empapó la cara de Daniella. El olor más fuerte que cualquier droga actual fue la gota que colmó el vaso. Yo exploté encima de la boca de mi hermana, apretándole la cabeza con los muslos, corriéndome tan fuerte que vi estrellas y grité su nombre como una puta poseída. Daniella, atrapada entre dos coños familiares chorreando, se corrió sin que nadie la tocara: su cuerpo entero tembló, un gemido gutural salió de su garganta y sentí cómo se mojaba entera contra el suelo sucio. Nadea, la última, se vino mordiendo el hombro de mamá mientras se frotaba el clítoris contra su muslo, lloriqueando de placer.Nos quedamos ahí, las cuatro temblando, empapadas, respirando agitadas entre risas nerviosas y besos sucios. El cuarto olía a nosotras, solo a nosotras.—¿Y la cámara? —pregunté, intentando recuperar el aliento.
Tenía a mamá recostada en mi hombro; su cuerpo aún temblaba suavemente. Me besó la mejilla y señaló la puerta con un gesto perezoso. Mensaje claro: la cámara se había quedado abajo.
Me incorporé como pude. Las piernas me dolían, el vientre era un incendio… joder, un caos delicioso. Bajé tambaleándome, apoyándome en la pared como si la casa entera se estuviera moviendo conmigo.
No tardé en encontrar la cámara. Al tenerla entre mis manos, algo en mi pecho se apretó suavemente. Era un objeto simple, pero en ese instante se sentía como una llave.
Volví a subir, siguiendo el camino de jadeos apagados y risas suaves. El cuarto seguía oliendo a sudor, sexo y magia rota. Me acomodé justo al centro del caos cálido que éramos nosotras: cuerpos pegados, respiraciones mezcladas, disfraces torcidos.
Y entonces tomé la foto.
El clic resonó como un pequeño latido.
Y ahí, congelado en la pantalla, estaba todo: nosotras, sudorosas, desnudas, medio disfrazadas, medio rotas. Y en medio, mamá.
Nia nos envolvía con sus brazos, como si quisiera guardarnos dentro de ella para siempre. Tenía el maquillaje corrido, el cabello hecho un desastre, pero su sonrisa… su sonrisa rebosaba una maternidad salvaje, desquiciada, pero profundamente nuestra.
Y me di cuenta —una vez más, como siempre— de por qué la amo tanto.
Porque aunque me saque canas verdes.
Aunque esté loca.
Aunque convierta cada día en un teatro de lujuria y caos…
Existen momentos como este.
Momentos que brillan.
Momentos que, a pesar de estar bañados en deseo, me
recuerdan lo más importante:
Nosotras cuatro contra el mundo. Siempre.